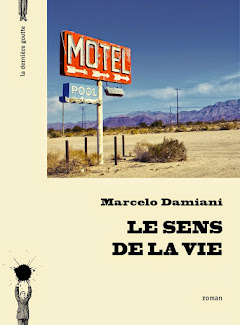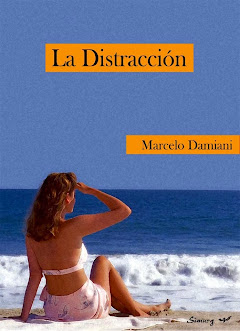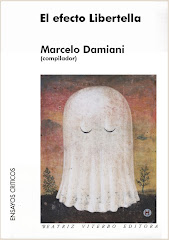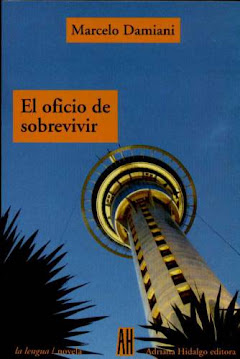Por Martín Arias
Ex-jugador profesional de ajedrez, Marcelo Damiani confía en un lector capaz de apreciar ese género “cuasi-musical, cuasi-poético o más exactamente poético-matemático”, al decir de Nabokov, que se conoce en inglés como
chess problems. Una cierta posición es elaborada sobre el tablero, y el problema a resolver consiste, por ejemplo, en dar mate a las negras en un número determinado de movidas, generalmente dos o tres. El entomólogo y novelista ruso autor de
La defensa había cultivado con devoción ese arte complejísimo y hermoso, que hasta llegó a comparar con la escritura de novelas. Si el “solucionista” —afirmaba— es del tipo convencional, descubrirá la movida clave rápidamente, sin pasar por los “placenteros tormentos” que han sido dispuestos para el sofisticado. Este último, en cambio, considerará previamente toda una multiplicidad de variantes vanguardistas, el repertorio completo de los “temas” más intrincados —puras trampas puestas ahí por el autor— y llegará a la movida correcta (que además era la más simple), el alfil a la casilla c2, digamos, pero luego de un formidable paseo, “como alguien que en una búsqueda desesperada fuera de Albany a Nueva York a través de Vancouver, Eurasia y las Azores. La placentera experiencia del rodeo (paisajes extraños, gongs, tigres, costumbres exóticas, el circuito, repetido tres veces, de una pareja de recién casados alrededor del fuego sagrado de un brasero de barro) lo compensarían ampliamente por el sufrimiento del engaño, y después de eso su llegada a la movida simple le proporcionaría una síntesis de profundo goce artístico”.
Desde el título,
El oficio de sobrevivir es un endiablado sistema de desvíos y señuelos narrativos análogo a esta evocación tan nabokoviana de los
chess problems. Entre otros, el lector-solucionista deberá resolver el problema de la unidad del libro, que, como la anterior novela de Damiani (cuyo asombroso título era
El sentido de la vida), también puede ser leído como una colección de cuentos. El rodeo de la “solución” lo conducirá desde una siniestra universidad llamada Caída (Centro Ajedrecístico Internacional de Avanzada), ubicada en la isla literaria que desde
Adiós pequeña (1995) es el escenario de las novelas de este autor; hacia otra isla, Nueva Zelanda esta vez, en la cual un profesor de Estética del Ajedrez, cultor de la vida retirada y de la filosofía del “como si”, se ve involucrado en una delirante aventura policíaco-medievalista cuyo desenlace le revelará el secreto de la felicidad y de la muerte. El centro del relato está ocupado por la inquietante peripecia de un escritor que, víctima de una amnesia de origen misterioso, no puede recordar haber escrito la novela que su avieso editor le atribuye y se muestra demasiado ansioso por publicar. El mundillo de las grandes editoriales, los funcionarios culturales y los premios literarios es retratado bajo una luz a la vez sórdida y humorística, a lo largo de una trama en la cual las referencias críticas a la “culturita” local (muchas de ellas cifradas en los numerosos anagramas) no dejan de hacer su llamado al buen entendedor.
Según Nabokov, entre los
chess problems y la forma tradicional del juego hay una relación comparable a la que existe entre el uso de las propiedades de la esfera por parte de un malabarista que prepara su nuevo acto y un tenista que se apresta a ganar un torneo. Algo parecido puede decirse del uso que hace Damiani de las propiedades de la novela considerada como totalidad narrativa. ¿Hay que leer
El oficio de sobrevivir como un conjunto de relatos aislados o como una narración única y continua? ¿O acaso la sumatoria, el ejercicio lúcido (y lúdico) de
componer los distintos fragmentos nos permitirá ganar otro espacio, otro nivel de lectura en el cual las cosas se verían de un modo diferente? Lo cierto es que, sin perjuicio de su autonomía, ningún capítulo de este libro está verdaderamente cerrado; para hablar de nuevo el lenguaje del ajedrez, siempre ofrece una o más
aperturas hacia uno o varios de los capítulos restantes, quizá sugiriendo que si hubiera un modo literario de la totalidad sería justamente ése: el de lo abierto. Intermitentes y elusivos, esos puntos de enlace brillan por un instante fugaz en la mente del solucionista, quien puede entonces decidir si los toma o los deja. Es el momento crítico (y dichoso) en que el lector de Damiani debe hacer su jugada.
Publicado en la Revista "Leer Cine" (2005)