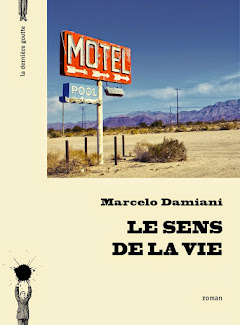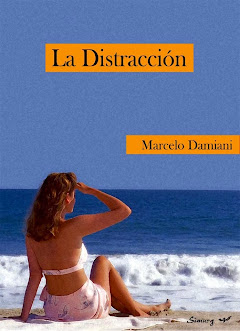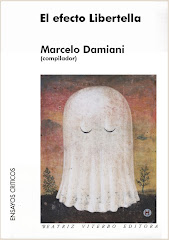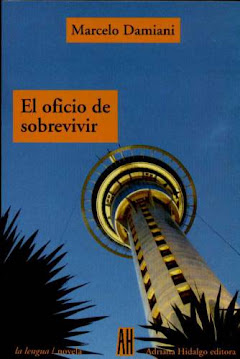Por Marcelo Damiani
Rey, onettiano empedernido, vive su sueño breve
mientras cuida a Nicolás, su amigo en coma, acostado en una cama libre de la
habitación de hospital, mirando con desdén las figuras veraniegas del techo,
cuyas formas y sombras se proyectan caprichosamente por el movimiento de las
celosías que cubren las ventanas acariciadas por el viento; Rey acaba de ver la
última película de Keira Knigthley, su nueva actriz favorita, pero a diferencia
de sus colegas críticos, él aún no ha escrito una sola línea sobre ella,
ejercicio de pudor que también tiene algo de certeza, la sospecha de que sus
palabras jamás podrían ni siquiera rozar lo que ella hace en la pantalla (o tal
vez lo que la cámara hace con ella), esa forma que se escapa, esa cualidad
escurridiza, siempre en fuga, insubstancial y etérea que hace que Keira sea
Keira, y que para Rey, en su ensueño de hospital derruido, se ha convertido en
Victoria, nombre falso de su enamoramiento platónico, convertida ahora en el
personaje principal del esbozo de guión que escribe mentalmente para contárselo
a Nicolás cuando despierte del coma; y Keira, ya convertida en Victoria, es la
protagonista de una película impasible de ciencia ficción (aunque también podría
ser vista como un ensayo posible de la conciencia de la ficción), ya que el
futuro que postula no es muy distinto del presente suspendido en el que
transcurren sus noches y sus días (la misma situación pasiva de su amigo), una
película imposible que debería ser filmada por un cineasta no menos imposible,
mezcla de Terry Gilliam y Wong Kar Wai, experto en el uso de la cámara lenta y
la musicalización recursiva, preferentemente orquestada por Ennio Morricone, y
sin duda con fotografía de Sven Nykvist, para mostrar en blanco y negro y a
veces en sepia a una Keira fundida con su entorno expresionista, una suerte de
museo de arte moderno situado en el castillo donde vive sola, encerrada, como
si se tratara de una torre de marfil flotante, evanescente, al borde de la
melancolía arquitectónica, un castillo que también es su cárcel, su cárcel de
cristal; poco a poco, sin embargo, por medio de flashbacks e inserts, nos vamos
dando cuenta de que afuera no hay nadie con vida, como si un virus letal
hubiera aniquilado a la humanidad entera, y esta situación tiene que ver con
Keira, ya que de una u otra manera todas las muertes se relacionan con ella;
Keira lo sabe y sospecha que su misión es mantenerse a salvo, incontaminada,
incólume, intuyendo que algo tiene que ver con eso su estado de ánimo o su
deseo (es decir, su pelo), ya que las últimas muertes han sucedido cuando ella
de alguna oscura forma (no) las deseaba; entonces comprende que su tarea es
encontrar la cura de esa misteriosa caída en desgracia de todos los que entran
en contacto con ella, como si se tratara de una nueva Eurídice con la maldición
de Medusa; así, su sonrisa irresistible, saludo de bienvenida para el Rey que
se atreva a entrar en su castillo, y, literalmente, no caiga muerto a sus pies
al verla, es lo que ensaya todo el tiempo frente al espejo, cual Leonardo y
Mona Lisa fundidos en un gesto, aún a sabiendas de que sólo si logra desterrar
sus malos pensamientos, sólo si logra vencer la acidia fatal que la embarga,
sólo así podrá allanar el camino para ser liberada de su encierro, y por fin,
convertirse en una verdadera Victoria; la única Victoria posible; la Victoria definitiva: La Victoria de Rey.